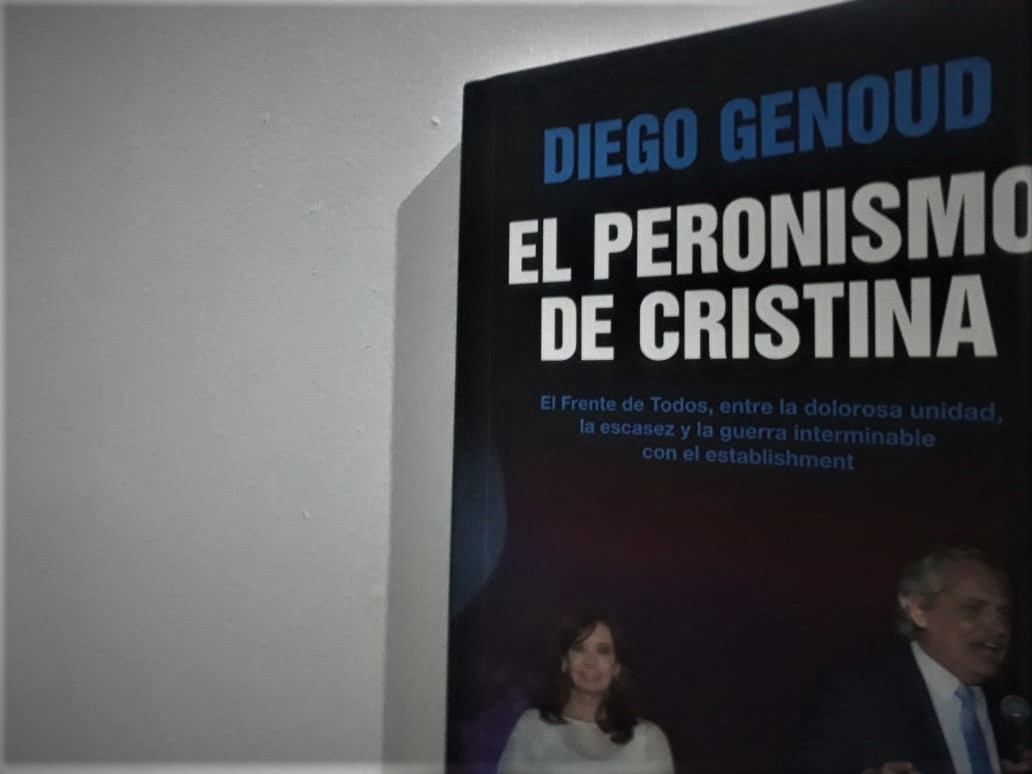Traducir, inventar… escribir (París)
[responsivevoice_button voice=”Spanish Latin American Male” buttontext=”Escuchar”]
[Escribir] París, las crónicas autobiográficas de Sylvia Molloy y Enrique Vila-Matas en la Sección Libros y Alpargatas de La luna con gatillo.
Por Mariano Pacheco
¿Cómo escribir una ciudad? [Escribir] París es una de esas apuestas para ensayar un abordaje, uno de los ocho pequeños libros de bolsillo en los que un dúo escritural se propone, a través de crónicas autobiográficas, “viajar y echar a correr las voces en tránsito de la literatura contemporánea”, según definieron desde Brutas Editoras, el pequeño sello (creado en 2011) dirigido desde Nueva York por la escritora Lina Meruane, que en 2019 impulsó la colección Destinos Cruzados, ese intento por responder “a la pregunta por el desplazamiento, por cómo se vive y se cuenta un lugar que no es propio”. Los libros ya circulan por algunas librerías de ciudades argentinas como Buenos Aires y Córdoba.
¿Cómo narrar un sitio como París, con todos los preconceptos –los presupuestos– que las y los escritores han tenido sobre ella? Sylvia Molloy, argentina hija de padre irlandés y madre francesa, ofrece en este libro un primer acercamiento a la cuestión, cuando reconoce: “la idea de París, precedía por mucho en mi mente, como lugar de deseo e incertidumbre, a mi experiencia directa de esa ciudad”. Ella cuenta que se traslada por primera vez a París en 1958 para estudiar literatura en la Sorbona. Llega con sus veinte años y su idea de que es “casi” una francesa (por herencia materna), pero la cerrada cultura del lugar –sumado a la coyuntura de pleno despliegue colonial francés– la llevarán rápidamente a entender que unalatinoamericana es tan extranjera en esas tierras como un argelino (“Una vez una francesa me alabó algo que acaba de estrenar y le dije merci. Cómo se ve que no es francesa, me dijo, una francesa no diría nunca merci, diría Vous trouvez?”).

En la Sorbona, cuenta Molloy, aprendió rápidamente dos cuestiones: una, que en el albergue de la ciudad universitaria, las y los estudiantes tenían como destino un tipo de habitaciones que las y los agrupaba por nacionalidad, y que eso anunciaba no sólo un espacio geográfico sino sobre todo simbólico; otra, que allí se iba sobre todo para mirar, y admirar (una conferencia de Jean Paul Sartre, la presencia imponente de Simone de Beauvoir, una discusión entre Claude Lefort y Raymond Aron), porque por más esfuerzo que hiciera al principio (no ir a los cursos para “estudiantes extranjeros” sino a las cursadas junto a franceses) el verdadero aprendizaje se paría en esa combinación de observación de lo que pasaba en el lugar y el estudio en la habitación, ya que los docentes con gran reputación no hacían más que repetir –en sus “cursos magistrales” que para colmo eran a primeras horas de la mañana– aquello que ya habían escrito en sus propios libros, incluso repitiendo año a año los mismos ejemplos.
[Escribir] París cuenta también con el testimonio del español Enrique Vila-Matas, quien en un bello y cuidado relato narra que llega a París en los años setenta, y entonces le alquila una buhardilla a la emblemática escritora y directora de cine Marguerite Duras, en el momento preciso en el que él inicia su recorrido literario, su aprendizaje en la vida de escritor. Pero no me detendré en un comentario del texto de Vila-Matas –que merecería una reseña aparte–, para poder seguir así con el hilo de esta historia de la capital francesa que Molloy cuenta en dos tiempos.
Después de haber pasado cuatro años en París, y otros seis en Estados Unidos (con una breve escala en Argentina), la escritora y crítica retorna a la patria de Flaubert justo para cuando se desata el “Mayo del 68”, del cual reconoce sólo recordar fragmentos dispersos. “Me queda, también, la incómoda sensación de estar entre –comenta–. Ya no era estudiante, ya no vivía en Paris, estaba allí de paso, me alojaba en un hotel al que era difícil llegar por la gente, la policía, las ambulancias. Pero tampoco era yo visitante, o turista a quien había que indicar con señales o macarrónico inglés dónde quedaba el Carrefour de L´ Odeón: yo sabía, yo también era de ahí, estaba en una ciudad que era –o había sido– también mía…”. Por eso, quizás, la escritora argentina remata: “cuando vuelvo suelo gravitar hacia los lugares donde alguna vez fue feliz”. Y cita a modo de ejemplo: tomarse un café en un bar mirando la gente pasar, luego de “tanta flânerie”. “Porque al fin de cuentas también eso es París”.